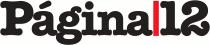


 Martes, 18 de Enero de 2005 | Hoy
Martes, 18 de Enero de 2005 | Hoy
ESPECTACULOS › ENTREVISTA A PATRICIO CONTRERAS, PROTAGONISTA DE ELLA
“En cada pareja hay un acreedor”
Patricio Contreras y Luis Machín serán, a partir del viernes y en el Teatro Payró, los dos hombres que, en un sauna, hablan sobre Ella: la nueva pieza de Susana Torres Molina que indaga sobre los varones enamorados.
 Por Hilda
Cabrera
Por Hilda
Cabrera
Un ofuscado Iriondo es el que avanza en un juego teatral que
muestra a dos varones en un sauna: busca información sobre una mujer. No importa
demasiado si las respuestas del otro son sinceras o esconden una trampa: de ésta
también se aprende. El actor Patricio Contreras compone a ese Iriondo “que
quiere saber más” acerca de Ella, e interpela a su único interlocutor en ese
espacio, Marley, protagonizado por Luis Machín. Cómo llegar desde la actuación a
las “verdades” de un intríngulis amoroso. Contreras dice que es necesario elegir
un camino, aun sabiendo que esa decisión es un artificio. Pero una obra de
teatro es un artificio y se opta por uno y poco más, porque resultaría imposible
“seguir a muerte una única línea del pensamiento del personaje”. La obra se
tornaría confusa o “adelantaría una conclusión al espectador, y eso no sería
bueno”, sostiene el actor. Menos todavía en Ella, donde lo que prevalece es la
tensión: “Mi personaje decide a cada instante cómo actuar, teniendo en cuenta
cómo se relaciona con el otro. Al comienzo de la acción, impresiona como alguien
que quiere escapar de ese sauna, pero no lo hace, porque es más fuerte su
necesidad de confirmar lo que teme. Es el mecanismo del celoso”.
–¿Cómo se manifiesta ese “mecanismo”?
–El deseo más profundo del celoso es confirmar lo que sospecha, y si la realidad le muestra que no es así, no la acepta. Prefiere la construcción que él mismo fue levantando en base a retazos de conocimiento. Además, los celos estimulan la imaginación, lo ubican en el plano de la ofensiva y consigue que el otro le revele detalles, incluso aquellos que él hubiera preferido desconocer.
–Usted publicó una semana atrás en este mismo diario un relato sobre una historia de amor. ¿Existe, en su caso, una relación entre la forma que eligió para narrar esa historia y la que elige para actuar?
–No pretendo ser escritor, pero admito que me gusta escribir, a pesar de mi pereza. Fue una satisfacción enorme crear interés por una historia de la que fui testigo. Esa tensión, si es que la logré para los lectores, me la ha otorgado el teatro. Por más burro que uno sea, con tantos años de actividad teatral ve inmediatamente la parábola, sabe cuándo conviene ofrecer datos y cuándo retacearlos. La diferencia es que cuando uno escribe, está solo. En el teatro, en cambio, está el director, que no permite que uno se desbande.
–¿Los celos son siempre estimulantes?
–Desde un punto de vista semiótico, sí: la felicidad es aburrida.
–Pero se desea ser feliz...
–Sí, pero los celos son un acicate: nos llevan a observar más y a interpelarnos. Eso es evidente en la escritura de Susana, que yo calificaría de naturalismo crítico, donde el tono y las miradas son importantes, y el lenguaje, casi telegráfico y de un tono deliberadamente “casual”, es extraordinariamente provocador.
–¿Acaso Ella, la mujer a conquistar, tiene menos valor que el enfrentamiento de los dos varones?
–Es que no es sólo un asunto de celos. El problema ahí, creo, es quedar excluido. A Iriondo no le duele tanto llegar a un acuerdo y ser parte de un triángulo amoroso como que lo saquen del medio.
–¿Con qué otro personaje se sintió exigido en esto de las relaciones amorosas?
–Participé en un capítulo de la versión chilena de Tiempo final, un conjunto de historias que produjo Telefé. La historia transcurría en tiempo real y en un único ámbito. Mi papel era el de un despechado que llega a echarle abajo a hachazos la puerta al amante que lo abandonó, un hombre casado cuya mujer se entera ahí mismo de la relación paralela. Pero no es a ese personaje al que me remite la obra de Susana sino a otro de Acreedores, de August Strindberg. Esa es una de las escasas piezas quetratan el tema del sufrimiento del hombre en las historias de pareja. En 1979 trabajé en una versión de esa obra junto a Aldo Braga y Adela Gleijer. Fue en la desaparecida sala Planeta y nos dirigió Jorge Hacker. Allí también se había formado un triángulo amoroso, pero los dolores del corazón se manifestaban físicamente, al punto de que uno de los personajes debía usar muletas.
–Y la culpable era la mujer...
–Por cierto; siempre la mujer. Según algunos ensayistas, Strindberg sostenía que en las relaciones de pareja hay en todos los casos un acreedor, uno que le debe algo al otro. La especulación es que aquella mujer le succionaba la energía. En la literatura dramática no abundan textos que hablen de esta problemática con ese nivel de agudeza. A los varones nos cuesta hablar sobre traiciones amorosas. Preferimos conversar sobre deporte, política o sobre pastillas para estimular las relaciones sexuales. Si se habla de mujeres es de manera superficial, aunque se digan vulgaridades. Es raro que alguien toque el tema donde más le duele. No sé qué pasa con los más jóvenes, pero hasta los de mi generación, al menos, sabemos que los hombres no deben llorar.
–¿Lo asusta el carácter efímero del teatro?
–El actor es el único ser que tiene noción clara del absurdo de la vida. Lo ha escrito Albert Camus en El mito de Sísifo. El actor sabe que eso que hace es efímero y se aboca a vivir muchas vidas con ese conocimiento. En dos horas de espectáculo debe vivenciar lo que quizás un espectador no experimente en cincuenta años. Pero no es eso lo que me da miedo. A veces creo que me voy a morir en el escenario. Cuando uno está dejando de ser joven y vital, toma conciencia de que debe cambiar de hábitos. La Sala Martín Coronado, por ejemplo, exige no sólo un esfuerzo de sensibilidad sino también físico: de diafragma, de proyección correcta de la voz. Me ha ocurrido sentir de pronto un mareo.
–¿Sucede con las obras muy ambiciosas?
–Tuve la fortuna de trabajar en obras importantes, como El patio de atrás, de Carlos Gorostiza, donde unos hermanos, alienados, envejecían entre rutinas inmaduras; Esperando a Godot, con situaciones en las que uno no sabe si los personajes se encuentran en el mundo o “del otro lado”; Seis personajes en busca de un autor, donde mi papel era el de un padre que no tiene existencia real; Luces de Bohemia, donde hice de Max Estrella, que muere medio borracho, cuando amanece, en la puerta de su casa, que golpea y nadie abre; Ifigenia, componiendo al Agamenón que ordena matar a su hija. En toda obra trascendente se habla de ese gran tema que es la muerte. Entonces me pasaba que, por ejemplo, salir de casa un domingo para interpretar a estos personajes me angustiaba. Cuando uno entra en la dudosamente interesante edad en la que ya se puede morir, porque llegó a un estadio de la vida en el que, como yo, es un huerfanito y piensa que está en la fila de los que se irán más o menos pronto, siente vértigo.
–¿Cómo se manifiesta ese “mecanismo”?
–El deseo más profundo del celoso es confirmar lo que sospecha, y si la realidad le muestra que no es así, no la acepta. Prefiere la construcción que él mismo fue levantando en base a retazos de conocimiento. Además, los celos estimulan la imaginación, lo ubican en el plano de la ofensiva y consigue que el otro le revele detalles, incluso aquellos que él hubiera preferido desconocer.
–Usted publicó una semana atrás en este mismo diario un relato sobre una historia de amor. ¿Existe, en su caso, una relación entre la forma que eligió para narrar esa historia y la que elige para actuar?
–No pretendo ser escritor, pero admito que me gusta escribir, a pesar de mi pereza. Fue una satisfacción enorme crear interés por una historia de la que fui testigo. Esa tensión, si es que la logré para los lectores, me la ha otorgado el teatro. Por más burro que uno sea, con tantos años de actividad teatral ve inmediatamente la parábola, sabe cuándo conviene ofrecer datos y cuándo retacearlos. La diferencia es que cuando uno escribe, está solo. En el teatro, en cambio, está el director, que no permite que uno se desbande.
–¿Los celos son siempre estimulantes?
–Desde un punto de vista semiótico, sí: la felicidad es aburrida.
–Pero se desea ser feliz...
–Sí, pero los celos son un acicate: nos llevan a observar más y a interpelarnos. Eso es evidente en la escritura de Susana, que yo calificaría de naturalismo crítico, donde el tono y las miradas son importantes, y el lenguaje, casi telegráfico y de un tono deliberadamente “casual”, es extraordinariamente provocador.
–¿Acaso Ella, la mujer a conquistar, tiene menos valor que el enfrentamiento de los dos varones?
–Es que no es sólo un asunto de celos. El problema ahí, creo, es quedar excluido. A Iriondo no le duele tanto llegar a un acuerdo y ser parte de un triángulo amoroso como que lo saquen del medio.
–¿Con qué otro personaje se sintió exigido en esto de las relaciones amorosas?
–Participé en un capítulo de la versión chilena de Tiempo final, un conjunto de historias que produjo Telefé. La historia transcurría en tiempo real y en un único ámbito. Mi papel era el de un despechado que llega a echarle abajo a hachazos la puerta al amante que lo abandonó, un hombre casado cuya mujer se entera ahí mismo de la relación paralela. Pero no es a ese personaje al que me remite la obra de Susana sino a otro de Acreedores, de August Strindberg. Esa es una de las escasas piezas quetratan el tema del sufrimiento del hombre en las historias de pareja. En 1979 trabajé en una versión de esa obra junto a Aldo Braga y Adela Gleijer. Fue en la desaparecida sala Planeta y nos dirigió Jorge Hacker. Allí también se había formado un triángulo amoroso, pero los dolores del corazón se manifestaban físicamente, al punto de que uno de los personajes debía usar muletas.
–Y la culpable era la mujer...
–Por cierto; siempre la mujer. Según algunos ensayistas, Strindberg sostenía que en las relaciones de pareja hay en todos los casos un acreedor, uno que le debe algo al otro. La especulación es que aquella mujer le succionaba la energía. En la literatura dramática no abundan textos que hablen de esta problemática con ese nivel de agudeza. A los varones nos cuesta hablar sobre traiciones amorosas. Preferimos conversar sobre deporte, política o sobre pastillas para estimular las relaciones sexuales. Si se habla de mujeres es de manera superficial, aunque se digan vulgaridades. Es raro que alguien toque el tema donde más le duele. No sé qué pasa con los más jóvenes, pero hasta los de mi generación, al menos, sabemos que los hombres no deben llorar.
–¿Lo asusta el carácter efímero del teatro?
–El actor es el único ser que tiene noción clara del absurdo de la vida. Lo ha escrito Albert Camus en El mito de Sísifo. El actor sabe que eso que hace es efímero y se aboca a vivir muchas vidas con ese conocimiento. En dos horas de espectáculo debe vivenciar lo que quizás un espectador no experimente en cincuenta años. Pero no es eso lo que me da miedo. A veces creo que me voy a morir en el escenario. Cuando uno está dejando de ser joven y vital, toma conciencia de que debe cambiar de hábitos. La Sala Martín Coronado, por ejemplo, exige no sólo un esfuerzo de sensibilidad sino también físico: de diafragma, de proyección correcta de la voz. Me ha ocurrido sentir de pronto un mareo.
–¿Sucede con las obras muy ambiciosas?
–Tuve la fortuna de trabajar en obras importantes, como El patio de atrás, de Carlos Gorostiza, donde unos hermanos, alienados, envejecían entre rutinas inmaduras; Esperando a Godot, con situaciones en las que uno no sabe si los personajes se encuentran en el mundo o “del otro lado”; Seis personajes en busca de un autor, donde mi papel era el de un padre que no tiene existencia real; Luces de Bohemia, donde hice de Max Estrella, que muere medio borracho, cuando amanece, en la puerta de su casa, que golpea y nadie abre; Ifigenia, componiendo al Agamenón que ordena matar a su hija. En toda obra trascendente se habla de ese gran tema que es la muerte. Entonces me pasaba que, por ejemplo, salir de casa un domingo para interpretar a estos personajes me angustiaba. Cuando uno entra en la dudosamente interesante edad en la que ya se puede morir, porque llegó a un estadio de la vida en el que, como yo, es un huerfanito y piensa que está en la fila de los que se irán más o menos pronto, siente vértigo.
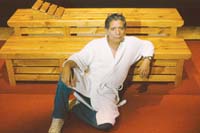
“El actor es el único ser que tiene noción clara del absurdo
de la vida.”
ESPECTACULOS
indice
- EL ALCANCE DE LOS PREMIOS GLOBOS DE
ORO
Festejando a cuenta - MURIO ALDO BRAGA
“La dignidad debe ser indestructible” - CHARLY EN PUNTA DEL ESTE
Se quedó con las ganas - ENTREVISTA A PATRICIO CONTRERAS,
PROTAGONISTA DE ELLA
“En cada pareja hay un acreedor”
Por Hilda Cabrera
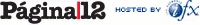
©
2000-2008 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos
Reservados







